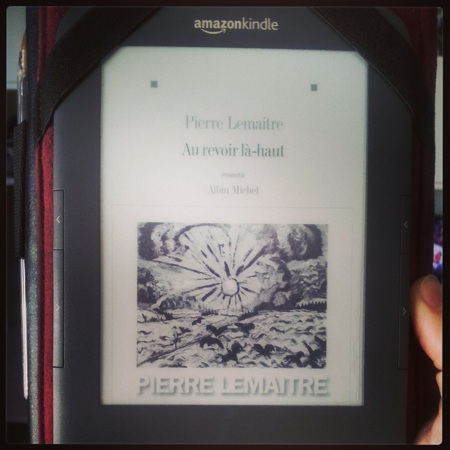Siempre he sido un poco escéptico con los premios literarios, sobre todo los más importantes y tradicionales. En la mayoría de los casos suelen ser un reducto de viejos conservadores incapaces de tomar riesgos literarios o premiar la innovación. Obviamente, cada quien se escuda en su generación y sus gustos: no se le puede pedir a un octogenario que aprecie una novela anclada en las redes sociales o que se inscriba en la vena de la literatura pop postmoderna de los últimos años.
Sin embargo, esto coloca al jurado en una posición muy delicada, ya que corre el riesgo de alienar al público y ser tratado de esnobista si se aleja demasiado del gusto de las masas. Porque, al final, los premios literarios no tienen otro objetivo que impulsar las ventas: el discurso sobre la calidad de la obra y la relevancia del autor son absolutamente secundarios.
Este es el caso del premio más prestigioso de Francia, el Goncourt.
El Goncourt era un premio en picada, un reconocimiento muy prestigioso que había perdido toda capacidad para mobilizar lectores y que estaba a punto de perder toda relevancia. El jurado estaba desesperado: debían encontrar una novela de calidad que justificase la reputación del Goncourt, pero que también fuese capaz de interesar al público general.
El gran salvador del Goncourt fue el francés-norteamericano Jonathan Littell, con su novela “Las benévolas“, en el 2006. Littell, un escritor aún joven, se concentró en una feroz campaña publicitaria y recorrió todos los programas de televisión existentes, lo cual garantizó el éxito del libro.
Aparte de su indiscutible calidad literaria, “Las benévolas” trata sobre la Segunda Guerra mundial, un fetiche para el jurado francés.
Porque a eso me refería al principio: puedo entender que un jurado de octogenarios esté obsedido con las Guerras Mundiales y que sea un tema de particular interés. Pero al público en general le cansa la misma formalidad todo el tiempo, los mismos temas, la misma prosa. Es igual de cansón que las películas sobre campos de concentración, de la cuales aparecen como dos por año, sin importar lo trillado de la trama.
Resulta que el jurado y a la crítica francesa se derriten ante estos temas. Si usted quiere triunfar en Francia, escriba sobre alguna Guerra Mundial. Es por ello que no es de sorprender que el catalán Jaume Cabré, con su novela “Confiteor“, amén de sus méritos literarios (que sí que los tiene), haya sido plebiscitado por los franceses. ¿Cómo no se van a rendir a los pies de una novela que sucede en la Inquisición, el Franquismo y la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo? Si a eso Cabré le agrega disquisiciones sobre la música clásica, el violín y la teoría literaria, está claro que llamará la atención de los galos.
Es por todo esto que sentí algo de aburrimiento cuando vi que el jurado del Goncourt había premiado a Pierre Lemaitre. El presidente del jurado, un señor de *noventa y dos años* (¡92!), había escogido una novela que sucede… Al final de la Primera Guerra Mundial. “Jodido viejo -pensé-, ahora voy a tener que interrumpir mis lecturas para echarle un ojo a este mamotreto, seguramente insoportable”.
Es obvio que no salí corriendo a la librería a comprar “Nos vemos allá arriba”. Tampoco lo reservé o pedí de regalo. Pero un día de esos, cuando me sentía como Jack Sparrow, terminé por obtener el libro cortesía de Talleres Hurtado. Ya que el libro vale más de veinte euros, y ya que Lemaitre ha vendido más de 400 mil ejemplares, no sentí absolutamente ningún remordimiento en estafar a los señores de Albin Michel, quienes han tenido la amabilidad de rechazarme más de un manuscrito sin siquiera escribir mi nombre en la carta (“Querido : le deseamos todo el éxito en su proyecto”. Así: querido, espacio y puntos. Bueh).
Entonces, como me encontraba en esa fatalidad llamada Venezuela -que me han dicho es un país, pero que para mí se resume a dos realidades: estar encerrado en la casa de mis padres, o encerrado en la casa de mis suegros-, decidí llevarme “Nos vemos allá arriba” y pasar las “vacaciones” así.
Admito que fui gratamente sorprendido por Lemaitre. Su propuesta narrativa me enganchó desde el principio: una especie de narrador omnisciente que se permite muchas libertades y que rompe su propia narrativa a propósito de vez en cuando. El narrador nos explica, sin ambages, que el protagonista va a morir, todo esto en la primera página. Al eliminar el clímax de película hollywoodense, se concentra en dibujarnos el triángulo de poder que conducirá la novela: la suerte de dos soldados y de su superior.
Pero Lemaitre no castiga al lector con escenas miserables o moralizadoras. Lo que más me gustó de “Nos vemos allá arriba”, es el tono jocoso y cínico que se diluye a lo largo del relato. La novela empieza en el año 1918, cuando todo el mundo, incluidos los soldados, sabe que la guerra ha acabado y que Alemania ha sido derrotada. Sin embargo, mientras se espera por la capitulación, los militares están obligados a mantener una simulación de pelea. Ninguno de los dos campos quiere arriesgar más: bien nos explica Lemaitre la mala suerte que hay que tener para morir en el último asalto de la guerra…
El resto de la trama se desarrolla en la post-guerra, un período difícil, de grandes penurias y dificultades económicas. Los dos soldados antes mencionados, deberán ingeniárselas para sobrevivir, llegando incluso al tráfico de morfina y heroína, mientras el capitán del escuadrón, arquetipo malvado del libro, subirá como la espuma y logrará grandes riquezas y posición social.
Digamos que “Nos vemos allá arriba” me pareció una excelente selección de la parte del jurado. El público también ha plebiscitado el libro, llevándolo al tope de las ventas. Su tono ligero y divertido, a pesar de tratar temas tan complicados como los mutilados de guerra y la pobreza, hace que la lectura se vuelva divertida. Y eso, el jurado octogenario del Goncourt tenía tiempo sin lograrlo.